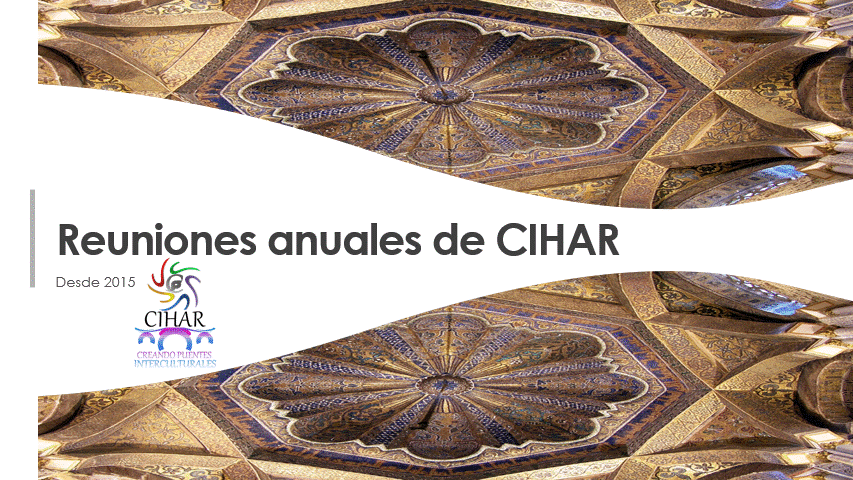Moriscos: final inmerecido de los mudéjares
Por: Carmen Panadero Delgado
“En la plaza comenzaba a oscurecer. Los soldados habían reunido a una multitud de ciudadanos remisos: la humanidad entera estaba representada allí… Jiménez de Cisneros estaba convencido de que sólo podrían vencer a los paganos si se aniquilaba por completo su cultura, y eso requería la destrucción de todos sus libros. Las tradiciones orales sobrevivirían un tiempo, hasta que la Inquisición prohibiera las lenguas ofensivas. Si no hubiera sido él, algún otro hubiera organizado aquella fogata necesaria: alguien que comprendiera que era preciso asegurar el futuro por medio de la firmeza y la disciplina, no del amor y la educación como proclamaban incansables esos imbéciles dominicos. Cisneros estaba exultante: el Todopoderoso lo había elegido como instrumento de su voluntad”
(“A la sombra del granado”, Tariq Alí).
Cuando en 1492 Castilla logró conquistar el reino de Granada, último reducto de los musulmanes españoles, el sentimiento generalizado era que habíase completado la unión política de España.

Pero no olvidaban los Reyes Católicos, y aun menos la Iglesia, que la unidad plena anhelada no se alcanzaría hasta lograr también la unidad religiosa; aquel objetivo se vio más asequible tras el decreto de expulsión de los judíos en marzo de 1492. Sin embargo, esta medida estaba muy lejos de poder aplicarse a aquellos miles de muslimes que tras la caída del reino nazarí acababan de trocarse en súbditos de Isabel y Fernando; su derecho a seguir practicando su religión, el Islam, a usar su lengua, a conservar sus propiedades y a vivir según sus costumbres y tradiciones quedaba amparado por las capitulaciones de rendición del Estado granadino, firmadas en noviembre de 1491—agora e en todo tiempo para siempre jamás, sin que les sea fecho mal nin daño nin desaguisado alguno contra justicia—.
Por ello, los reyes castellanos viéronse en principio obligados a respetar la palabra dada y a llevar a cabo una política tolerante que debería conformarse con las conversiones voluntarias. Para tan delicado menester fue nombrado como arzobispo de Granada fray Hernando de Talavera, religioso jerónimo confesor de la reina, que ejerció su cargo con rasgos de clemencia y rectitud hacia la comunidad musulmana granadina, procurando predicar con el ejemplo. Se asentó en la ciudad una clase dirigente cristiana, formada por militares, letrados y clérigos, aunque en los primeros años hasta veintiún notables musulmanes prosiguieron colaborando en el gobierno de su comunidad. Hernando de Talavera reuníase con alfaquíes y líderes musulmanes, construyó un albergue para niños pobres, fundó una escuela de árabe y acarició el inasequible anhelo de que el clero cristiano dominara la lengua de sus nuevos fieles. También los moriscos granadinos encontraron apoyos en la noble familia Mondéjar, entre cuyos miembros se nombraba siempre, por herencia, al Capitán General de Granada, y que muchas veces arriesgaron su cargo y su posición en defensa de los granadinos.

Entretanto, en Aragón, en La Mancha y Alta Andalucía eran numerosos los musulmanes españoles que vivían integrados entre la población cristiana desde siglos atrás a cambio del pago de un tributo: eran los mudéjares, que permanecieron en sus tierras según avanzaban hacia el sur las conquistas de los reinos cristianos. Algunos habían abrazado el cristianismo de forma voluntaria y sincera desde hacía largo tiempo; sus trabajos eran muy apreciados como artesanos, constructores, herreros, alfareros, arrieros…; y como agricultores sabían hacer fecundas las tierras más estériles. Escribían con sus caracteres árabes incluso la lengua romance (escritura aljamiada). Nobles y señores, cristianos viejos, los tenían por vasallos y obtenían de ellos pingües beneficios. Un dicho muy usado entonces decía: “A más moros, más ganancia”.
Como a Cisneros parecieran lentos y poco eficaces los métodos empleados por fray Hernando y en vista de sus pobres resultados, impacientose y espoleó a los reyes donde más dolía a su sensibilidad cristiana, pues él era más de imponer que de convencer. Así logró ser enviado a Granada como inquisidor. Asegura Tariq Alí: “Nadie ignoraba que Cisneros era un instrumento de la reina Isabel y que su poder iba más allá de las materias del espíritu” (“A la sombra del granado”). Pero esto no era verdad; sino por el contrario, todos los reyes y políticos de España, desde nuestro más remoto pasado, han sido siempre rehenes e instrumentos de la Iglesia Católica.
Esa cierta tolerancia que presidió la vida hispana en la Edad Media, expresada en mozárabes y mudéjares, fue reemplazada en la Edad Moderna por la obsesión asimiladora de los Reyes Católicos y sus sucesores, instigados siempre por el Santo Oficio, que expelía amenazas para todos, también para reyes; baste recordar el destino de Pedro I el Justiciero, a quien la Iglesia y la España por ella influida llamaron el Cruel como parte de su campaña de acoso y derribo, logrando deponerlo en realidad por tolerante con la comunidad judía y sentando en el trono a su hermano bastardo. Era un ensayo para actuaciones posteriores. Pero “la Historia es el triunfo de la Verdad; todo con mayúsculas”, dice Julio Caro Baroja.

Cuando cae Granada, los muslimes granadinos no hacían nada muy diferente a lo que hacían los mudéjares viejos de Aragón o de Toledo, sus prácticas religiosas y sus costumbres eran muy similares a las que aún mantenían aquellos. Pero en Granada primó desde un principio el afán catequizador, afán que se volvió coaccionador con la llegada de Cisneros y que, tras la quema de libros en árabe del 1 de diciembre de 1499, originó unas revueltas en la Alpujarra. Ese era el pretexto que el intransigente arzobispo necesitaba para inmiscuirse en la labor de fray Hernando en su diócesis. Cisneros basó su proselitismo en la coerción. Comenzaron los bautismos por fuerza, sin la debida instrucción religiosa, sin maduración de las creencias; siguieron las presiones a los que se resistían, la desconfianza hacia los tan súbitamente convertidos, las denuncias de los “malsines” hacia los bautizados que tenían usos criptoislámicos, siguieron las rebeldías, hasta que dichas medidas originaron un motín en el barrio del Albaicín que se propagó a otras áreas del reino granadino, como las zonas montañosas de las Alpujarras y serranía de Ronda. La revuelta prosperó hasta alcanzar tintes de rebelión, y hubo de intervenir el rey Fernando el Católico en 1501 para sofocarla. Aquellos levantamientos se reprimieron con mayores coacciones y hasta con sangre.

Finalmente y ante la violencia persistente en la ciudad, en 1502 Isabel y Fernando, unilateralmente, declararon nulo el pacto de las Capitulaciones de 1492. Se impusieron los bautismos en masa, la obligación de aprender la lengua en tres años, de cambiar sus nombres y formas de vestir, de no utilizar sus baños públicos, de mantener las puertas de sus casas siempre abiertas…, y como eran conscientes de que dichas imposiciones resultaban tan ultrajantes, prohibieron portar armas a todos los granadinos, bautizados o no —salvo a los cristianos viejos venidos tras la conquista—. Entonces consiguió Cisneros que los Reyes Católicos dictasen una pragmática que obligaba a elegir entre el bautismo y el exilio en Berbería, y que el 11 de febrero de 1502 las nuevas disposiciones se extendiesen también a los mudéjares de todo el reino de Castilla, que vivían asimilados desde hacía siglos. Así desapareció el mudéjar para dar paso al morisco. Muchos fueron los que partieron hacia el norte de África, pero aquellos a quienes más desgarraba abandonar su tierra se bautizaron en bloque. Idéntica disyuntiva se les planteó unos años más tarde a los mudéjares aragoneses, en 1525.
¡Cómo degeneró el clima de convivencia en la península!Existe un documento, de años antes de estos sucesos, por el que Fernando el Católico ordenaba la edificación de una mezquita en un arrabal de Barbastro para sus mudéjares, pues la que tenían hasta entonces había quedado en el centro cristiano y necesitaban convertirla en iglesia; por eso autorizaba levantar una nueva. El mismo rey, ¡y qué cambio en unos pocos años!

Para aquellos burdos catequizadores, la conciencia personal había dejado de existir, si es que alguna vez existió. En teoría, el Islam había sido erradicado de España, pero en realidad, a lo largo de toda aquella centuria, salvo algunos sinceros conversos —que los hubo—, los cristianos nuevos continuaron formando una comunidad apartada, aferrada en la intimidad a su religión y sus costumbres, quedando en total evidencia que, al imponer los gobernantes y la Iglesia la “uniformidad”, se hizo imposible la “unidad” que decían pretender. Quedó bien claro que existió más y más verdadera unidad en el al-Ándalus de las tres culturas que en la España uniformada del siglo XVI. Al aparecer los conceptos “cristiano nuevo” y “cristiano viejo”, con ellos se asienta en la sociedad española la poco cristiana distinción basada en la “pureza de sangre”, que trajo en consecuencia que el país viviera siglos de alienante obsesión entre “puros” e “impuros”. El que más miedo tenía a no ser puro de sangre procuraba alejar las sospechas acrecentando su fanatismo y alentando la persecución de los cristianos nuevos.
“Nadie puede calcular lo que la aplicación de estas ideas ha costado en términos de dinero, de preocupación, de vergüenza y esfuerzos de astucia. Nadie puede determinar la cantidad de neurosis y monomanías que han podido producir. Nadie sabrá, a punto fijo, la cantidad de ficciones, ocultaciones y posiciones ambiguas que ha producido el miedo a la impureza…” (Julio Caro Baroja, Soliloquio sobre la Inquisición y los moriscos).
En medio de esta situación, la Inquisición no tuvo problemas de desempleo. Llegaba a estos años muy bien entrenada, después de haberse inmiscuido en las vidas de los judíos sefardíes durante largas décadas, y con la nueva situación creada con los moriscos se le presentaba amplio campo en el que actuar, aunque no era el único; no daba abasto en reprimir asimismo a hechiceras, médicos, calvinistas, blasfemos, luteranos… y hasta iluminados o místicos, como más adelante haría con Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, etc. Sospechaba de todo y de todos, incluso a veces de sí misma. Y en tan procelosos tiempos no podía faltar la inevitable y consecuente figura del delator, el “malsín” castellano.
Sigue leyendo en: